¿Más allá de la lógica? La razón filosófica

Introducción:
La filosofía, en su búsqueda incesante de la verdad, se mueve en un ámbito que trasciende los límites de la lógica formal. Esta afirmación puede parecer paradójica, ya que tendemos a asociar el razonamiento con la lógica, entendida como un conjunto de reglas que garantizan la validez de los argumentos. Sin embargo, como señala González Porta, el discurso racional de la filosofía no puede ser reducido a la pura lógica, y es precisamente esta amplitud lo que le otorga su carácter distintivo.
El discurso racional, según González Porta, va mucho más allá del encadenamiento de premisas y conclusiones. Si bien la lógica es una herramienta invaluable para estructurar el pensamiento, se trata solo de un andamiaje. La razón humana abarca dimensiones que la lógica no puede captar en su totalidad. Es un fenómeno complejo que incorpora aspectos éticos, emocionales, históricos y contextuales. En este sentido, la razón no puede ser reducida a un conjunto de fórmulas o reglas.

La limitación de la lógica y la amplitud de la razón
La lógica establece las reglas para el razonamiento válido y formaliza las relaciones entre proposiciones y argumentos. No obstante, González Porta nos recuerda que la razón, en su totalidad, no se agota en la lógica. La razón es más vasta, abarcando elementos subjetivos e intuitivos que no pueden ser codificados en un algoritmo lógico. La reflexión filosófica requiere más que seguir reglas; implica la capacidad de analizar, evaluar y comprender de manera profunda y contextualizada.
Cuando el autor dice que "la razón está además de cualquier regla", subraya que hay elementos en la razón humana que escapan a la sistematización lógica. Mientras que la lógica puede validar los argumentos, no puede explicar por completo la riqueza de la experiencia humana. La razón, entonces, no solo es una herramienta para deducir verdades a partir de premisas, sino un proceso viviente, un diálogo continuo con el mundo y con uno mismo.

Intersubjetividad: la razón como praxis social
González Porta introduce aquí otro concepto clave: la intersubjetividad. La razón, afirma, no es una actividad solitaria, sino profundamente social. La "intersubjetividad", entendida como la interacción y comprensión mutua entre sujetos, es un momento esencial del esclarecimiento racional. La razón filosófica se construye en comunidad, a través del diálogo, del intercambio y la confrontación de ideas. Es en este espacio compartido donde las ideas se clarifican y se fortalecen.
La intersubjetividad, por lo tanto, no es un añadido secundario a la razón, sino una condición necesaria para su desarrollo. La razón filosófica, en su forma más pura, no puede existir en aislamiento. Necesita de la palabra, del encuentro con el otro, para enriquecerse y perfeccionarse. Al considerar múltiples perspectivas y someter nuestras ideas a la crítica externa, logramos un proceso de pensamiento más profundo y robusto.
Es este diálogo continuo lo que permite que la razón avance. La confrontación de ideas y la apertura a nuevas perspectivas no solo esclarecen nuestras propias creencias, sino que también nos permiten corregir errores y avanzar hacia una comprensión más completa y crítica de los problemas filosóficos. En este sentido, la intersubjetividad es el corazón del pensamiento racional y filosófico.
Pensar sin supuestos ¿una ilusión?
Llegamos a una de las preguntas más provocativas: ¿Es posible pensar sin supuestos? Según González Porta, la respuesta es negativa. El autor nos invita a reflexionar sobre la dificultad de alcanzar un pensamiento totalmente "neutral". Aunque el ideal de la filosofía es cuestionar todo, incluso ese esfuerzo lleva consigo supuestos inevitables.
Nuestros pensamientos siempre están condicionados por supuestos previos: nuestras experiencias, valores, cultura, e incluso nuestras teorías filosóficas preferidas. Por ejemplo, los escépticos radicales, que proponen dudar de todo, están operando bajo el supuesto de que esa duda total es posible y deseable. Incluso la idea de "pensar sin supuestos" es, en sí misma, un supuesto.

La importancia de reconocer los supuestos
Reconocer que nuestros pensamientos están influidos por supuestos no es una debilidad, sino una fortaleza. Al hacer explícitos esos supuestos, tenemos la oportunidad de evaluarlos críticamente. Platón, por ejemplo, parte del supuesto de que la razón es la única vía para alcanzar el conocimiento verdadero, descartando a los sentidos como fuentes confiables. Este supuesto subyace a toda su teoría del conocimiento y nos ofrece una base para reflexionar sobre cómo buscamos la verdad.
De manera similar, muchos otros autores y teorías que hemos estudiado en el curso operan con sus propios supuestos. Los empiristas, como David Hume, suponen que todo conocimiento deriva de la experiencia sensible, mientras que los racionalistas, como Descartes, suponen que la certeza solo puede alcanzarse a través de ideas claras y distintas. Al identificar estos supuestos, podemos analizar con mayor profundidad cómo influyen en nuestras propias ideas y argumentos.
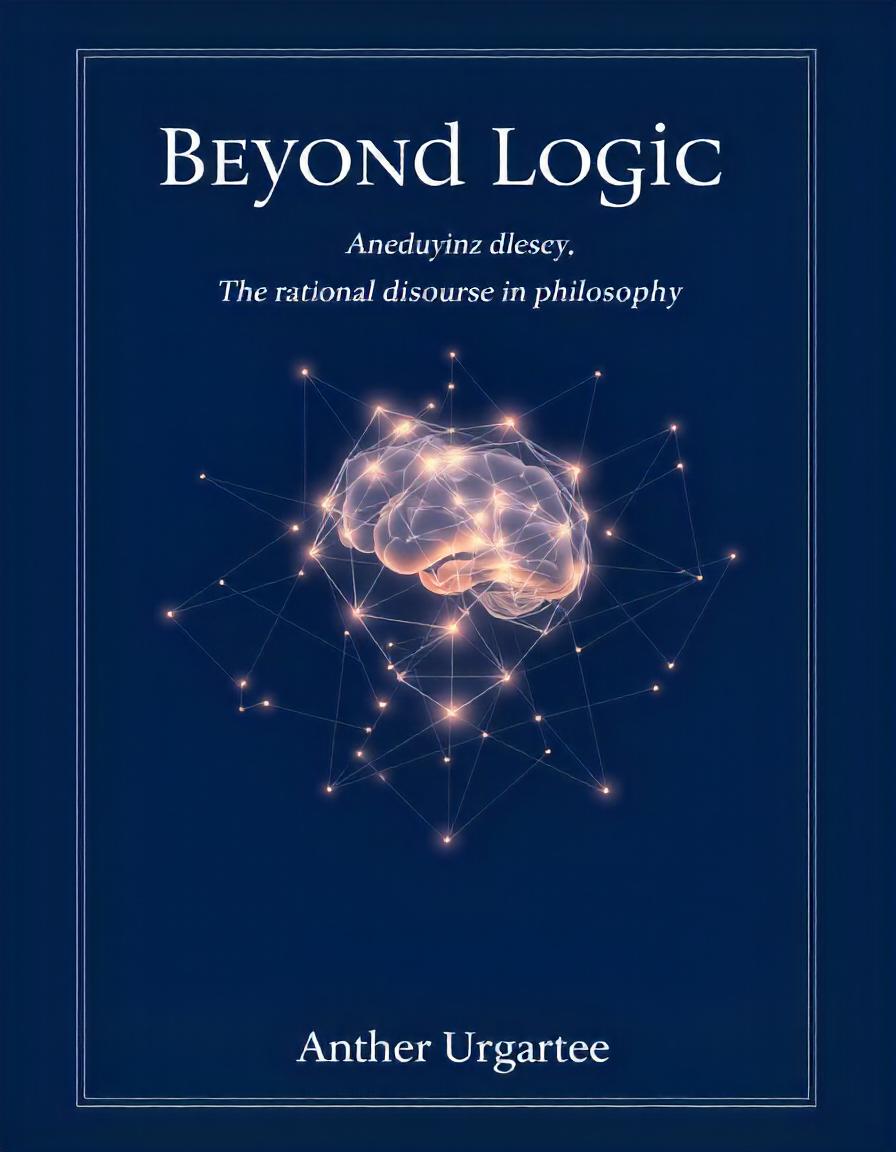
El pensamiento crítico como práctica filosófica
El discurso racional en filosofía no puede reducirse a un simple ejercicio lógico. La razón es mucho más que un conjunto de reglas: es un proceso dinámico, social y profundamente influenciado por los supuestos que la sostienen. Para González Porta, la clave de un pensamiento filosófico verdaderamente crítico reside en nuestra capacidad de reconocer y evaluar esos supuestos, mientras mantenemos una apertura al diálogo y a la confrontación de ideas.
¿Podemos despojarnos de todos nuestros supuestos, o es la reflexión crítica el arte de aprender a vivir con ellos?
Bibliografía:
- Cornamm, J, Pappas, G., Lehrer, K. "Introducción a los problemas y argumentos filosóficos" - UNAM, 1990
- González Porta, M. A. "A Filosofía a partir de seus problemas" - Loyola, 2007
- Russell, B. "Los problemas de la Filosofía" - Labor, 1928
